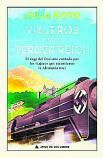El año pasado, en el acto del 75 aniversario de la liberación del campo nazi de exterminio de Auschwitz, al que asistieron más de 50 líderes internacionales –en el mismo destino turístico donde fueron a hacerse selfies en las cámaras de gas 2,3 millones de personas el año pasado, un 8% más que en 2018–, una de las supervivientes del exterminio, Bat-Sheva Dagan, volvía a hacerse la pregunta que tantos años después sigue sin respuesta: ¿cómo fue posible? «Todavía tengo este sentimiento hoy. ¿Dónde estaba todo el mundo, dónde estaba el mundo que veía eso, que oía eso, y no hizo nada para salvar a todos esos miles?».
Por supuesto que el libro de Julia Boyd Viajeros en el Tercer Reich no responde cómo fue posible que, precisamente en el corazón de la cultural occidental, en plena razón germana, se industrializase de esta manera la destrucción de la vida humana. Cómo fue posible que, mientras pasaban trenes y llovía ceniza, millones de personas mirasen para otro lado.
Por supuesto que este libro no responde a la pregunta que no tiene respuesta. Pero, al menos, nos ayuda a seguir preguntándonos, ganar en precisión para trata de determinar cuál fue esa suma letal de banalidades, los granos con los que levantamos la montaña del mal. Para esa indagación nada como ver las cosas «en directo», con los ojos de quienes vivieron los años treinta. En este caso, través el testimonio de turistas (británicos y estadounidenses) que recorrieron el hermoso país que se ponía en pie tras la humillación de la Gran Guerra y donde emergía un magnético orador de cervecerías.
Lo que más sorprende de la mayoría de los testimonios recopilados por Boyd es la ceguera de aquellos turistas ante la evidencia de que los judíos empezaban a ser cruelmente perseguidos. El antisemitismo aflora sin vergüenza en muchas cartas que aquellos turistas remitían a sus amigos y familiares, relatándoles las experiencias en un país melómano, ordenado, higiénico y saludable, acogedor con los invitados anglosajones y de una belleza paisajística perfeccionada hasta la obsesión. Una brutal disonancia estallaba en sus cerebros: habían leído sobre los nazis y sus maldades, incluso las veían, pero «una vez que estaban allí, la propaganda era tan insistente y la verdad se distorsionaba tanto que muchos se sentían confusos acerca de qué creer», escribe Boyd. Muchos llegaban seducidos por la potencia de la cultura alemana y ésta se había incrustado de tal manera en su biografía que aceptar la evidencia de que allí empezaba a oler a Zyklon B era tanto como renegar de sí mismos. «No es que fueran insensibles a los horrores nazis, pero sí se aferraban a la esperanza de que Hitler pasaría rápidamente y que su Alemania (la verdadera) volvería a emerger en toda su gloria cultural», apunta Boyd. Además, hacia el Este resoplaba el toro rojo bolchevique y Adolf Hitler iba a ser, pensaban, su gran campeón contra los soviets. Había mucha distracción para aturdir a la brújula de la razón. Los alemanes, tan rubios (el gasto nacional en tinte se había disparado) estaban siempre pendientes de gustar «y, por encima de todo, de ser respetados por los extranjeros, especialmente por los británicos y estadounidenses». Los nazis no se escondían, entusiastas y cordiales agasajaban a sus visitantes. Hasta los llevaban de visita al flamante campo de trabajo de Dachau. Eso sí, intercambiando a los verdaderos presos por sus carceleros. Elogiados por los invitados, mostraban cómo se enderezaba al material social sobrante. Y luego estaba aquella alegría, aquella esperanza de un pueblo imantado por el objetivo común que señalaba su Führer. Deliciosos los nazis. Tanto que Carla George de Vries, una californiana que asistió a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, y no pudo evitar romper el cordón de seguridad y lanzarse a besar a un señor «muy amistoso y amable» llamado Adolf Hitler. Todo era perfecto: salvo que cuando los nazis soltaron palomas de la paz (sic) en la ceremonia de los Juegos, los pájaros no pararon de cagarse sobre los deportistas.
Concluye Boyle: «Quizá el hecho más estremecedor que emerge de todos los relatos de viajeros es que hubiera tanta gente del todo decente que regresaba a sus hogares y alaban a la Alemania de Hitler. La maldad nazi impregnaba todo los aspectos de la sociedad alemana, pero, cuando se mezclaba con los placeres seductores que aún se ofrecían a los visitantes extranjeros, la horrenda realidad a menudo se ignoraba durante el tiempo que hiciera falta». Fin del libro. Conclusión y moraleja: ellos, aquellos turistas, no lo vieron venir. ¿Y nosotros, viajeros de este siglo XXI, qué vemos venir?